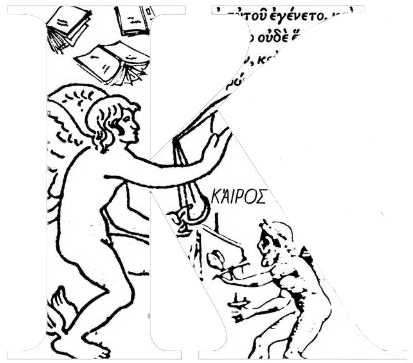- Introducción
El sistema internacional (SI) es el escenario de interacción entre actores internacionales, caracterizado por su condición de anarquía, la distribución de poder entre los Estados (Waltz, 1988) y por ser el espacio que permite la construcción y posterior funcionamiento de las estructuras internacionales. No obstante, el SI ha tenido importantes cambios a través de la historia, especialmente en la concepción de orden internacional (OI), pues desde diversos resultados de los conflictos, alianzas y negociaciones, se han construido dinámicas entre Estados para definir reglas de conducta y formas de administrar su relacionamiento, con el fin de evitar nuevos conflictos de gran escala (Aguirre, 2020).
El OI se puede definir como una estructura internacional forjada por las reglas construidas mediante la interacción de los Estados donde se reflejan sus intereses para el establecimiento de expectativas y procedimientos sobre el mantenimiento de la paz y la garantía de la supervivencia de las partes. Bajo esta premisa, se destaca la primacía de los Estados en el sistema internacional; la construcción conjunta de instituciones que regulan el comportamiento de estos agentes internacionales; y la existencia de valores comunes compartidos, bajo los cuales se construye una identidad social y una expectativa de comportamiento entre los Estados.
Este OI surgió después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial[1], pero ha tenido varias transformaciones y críticas: se ha considerado que no responde al SI actual, ni a los intereses e identidades de los actores internacionales que han emergido desde la segunda mitad del siglo XX. Incluso, en eventos que requieren la coordinación de los actores internacionales, se ha cuestionado la efectividad del OI por la falta de voluntad política (Slaughter, 2020), de consenso sobre el rol del multilateralismo (Biscop, 2020) y por las rivalidades sobre quién asumiría el liderazgo internacional (Mitter, 2020).

La posguerra fue un periodo en el cual se evidenció la proliferación de organizaciones internacionales, mecanismos de solución de controversias, regímenes internacionales, tratados, acuerdos, convenios e instituciones internacionales en general, para hacer frente al encuentro de soluciones estables y globales a los problemas que son de interés e incidencia común para los Estados. Por ende, se ha construido así una amplia red de cooperación internacional, en conjunción con otros actores internacionales (especialmente de carácter privado), con el fin de fortalecer la gobernanza global (Karns & Mingst, 2010)[2]. Lo anterior se refiere a un conjunto de actividades relacionadas con las reglas y los mecanismos formales e informales de coordinación, a partir de las metas compartidas, para así brindar diferentes soluciones a problemas comunes, a través de la cooperación internacional. Su desarrollo es posible a partir de las piezas de la gobernanza global, que son entendidos por Karns y Mingst como acuerdos y actividades para la construcción de soluciones cooperativas, que los Estados y otros actores han definido para manejar diversos temas comunes.
Conflictos de relevancia internacional, como la guerra entre Ucrania y Rusia; y entre Israel y Palestina, han sido un factor determinante para que se realice una crítica constante al OI, su vigencia, así como su efectividad para garantizar –de alguna forma–, estabilidad y convivencia a nivel transnacional. Esto, especialmente en uno de sus pilares como ha sido el multilateralismo, como eje articulador en la solución conjunta de conflictos de diversa índole. De igual forma, el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 y la respuesta dada por los Estados para afrontarla, nos presentó un panorama sombrío sobre la búsqueda de alternativas en escenarios multilaterales y la puesta en práctica de la gobernanza global. Así, se ha construido un escenario en el que la interacción de los Estados no está llevando a la cooperación entre ellos, a partir del seguimiento de las reglas construidas de forma conjunta, sino más bien a través de la adopción de acciones fundamentadas en el egoísmo y la autoayuda, antes que en la búsqueda de un “gana-gana” mediante el trabajo conjunto.
Por otro lado, el OI también se ha criticado por ser un instrumento con un sesgo liberal homogeneizante (no inclusivo con otras regiones del mundo más allá del mundo occidental), en función de unos pocos Estados, lo que ha generado la invisibilización de otros agentes relevantes en el SI desde finales de los años noventa hasta lo corrido del siglo XXI, sobre los cuales es importante entender su incidencia en la estructura del OI y sus dinámicas de relacionamiento que puedan poner en entredicho las bases de este orden propio del siglo pasado. Así, otros países han aprovechado estas críticas para intentar ocupar el espacio de toma de decisiones e intentar construir formas alternativas de este OI.
Por lo tanto, mediante este texto se quiere analizar un cuestionamiento constante que se desarrolla frente al OI: ¿se encuentra o no en crisis? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué indica que así sea? Para ello, se procederá mediante la revisión de literatura de diversos textos que se han centrado en el análisis y crítica del concepto OI, para tratar de definirlo y ver si desde estas definiciones es posible explicar la coyuntura actual de esta crisis. Además, establecer si actores globales como China son sinónimo de la crisis o alternativa al OI, especialmente desde su relación con los Estados Unidos.

Por lo tanto, el texto se organizará de la siguiente forma: en primer lugar, se hará una presentación de diversos argumentos que nos permiten establecer qué es el OI desde una discusión teórica; en segundo lugar, se analizará desde las categorías propuestas la situación actual del SI y algunas características que nos demuestre si está en crisis o no el OI, mediante la alusión al liderazgo estadounidense como referente analítico y la construcción de alternativas al OI por parte de China; por último, se presentarán unas conclusiones para responder a la pregunta orientadora y algunos puntos finales de discusión sobre el OI.
- Algunos elementos teóricos sobre el OI
El ámbito internacional se encuentra en constante desarrollo y transformación, especialmente desde su organización a mediados del siglo XX. Lo anterior resalta gracias a la emergencia de nuevos actores internacionales, la transversalidad de los problemas globales y su impacto a nivel microsocial en cada uno de los Estados. De hecho, los cambios y transformaciones plantean nuevos retos en diversos ámbitos de la interacción global, como en los procesos económicos, la democracia y la crisis del multilateralismo para la coordinación en la solución de problemas conjuntos. Esto, sin dejar de lado la cuarta revolución industrial y sus potenciales modificaciones en las dinámicas de interacción entre los seres humanos, su entorno y las diversas herramientas creadas para la producción y provisión de bienes y servicios.
Estas transformaciones a nivel internacional, y sus repercusiones nacionales, presentan una importante complejidad y la necesidad de construir análisis y soluciones innovadoras desde diversos ámbitos de estudio. Por ello, las Relaciones Internacionales están llamadas a apoyar la gestión de los complejos procesos de integración regional y las dinámicas de intercambio comercial, al igual de las necesidades de coordinación para enfrentar los problemas transnacionales. Lo anterior con el propósito de aprovechar las oportunidades que se brindan desde los espacios públicos y privados internacionales para afrontar las problemáticas globales.
Por ende, las reflexiones sobre la política internacional se han enfocado, entre otros temas, en la estabilidad y el cambio del sistema internacional: (1) la legitimidad y pertinencia del sistema internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, en tanto se cuestiona su capacidad para responder a los nuevas dinámicas y retos globales; (2) la emergencia y consolidación de nuevas potencias, tanto globales como regionales, que determinan formas alternativas de interacción entre actores internacionales; (3) la gobernanza global como espacio de construcción de respuestas conjuntas a los problemas comunes; y, por último, (4) la securitización de múltiples espacios globales, mediante los cuales se cuestiona e instrumentaliza el valor de la libertad individual, la garantía de derechos y la efectividad de la democracia.
Con estas reflexiones, vemos que uno de los puntos transversales de discusión sobre el SI son las características y condiciones sobre las cuales se ha construido su estructura y orden. A nivel teórico, ha sido el liberalismo el referente para estudiar el OI, autores como Keohane (1984, 1988) y Nye (1988), retomados por Ikenberry (1999), consideran que el SI ha avanzado hacia una mayor libertad y progreso, acompañado de un avance científico e intelectual, así como una prosperidad económica que potencia el desarrollo de los procesos de cooperación internacional, el bienestar social y la justicia internacional en la defensa de las libertades individuales. Por esta razón, las instituciones –apoyadas por la constitución de regímenes y organizaciones internacionales– son importantes como mecanismos que ayudan a la acción conjunta de los actores internacionales, ya que permiten la generación de procesos de interdependencia y trabajo conjunto entre diversas naciones, a través de una coordinación de políticas donde convergen los intereses de los Estados para alcanzar una meta conjunta. Sin embargo, lo anterior no implica que los Estados tengan alineadas sus preferencias, sino que más bien se refiere a la convergencia de intereses para la solución de problemas comunes.
Estos elementos son condensados en el institucionalismo neoliberal, cuyo principal exponente es Robert Keohane (1984) y quien centra su explicación sobre la política internacional en la coordinación entre los agentes del sistema. La cooperación requiere de la negociación entre diversos actores, a partir del ajuste de su comportamiento a las preferencias actuales o anticipadas de otros, mediante la coordinación de políticas. El comportamiento de los agentes está mediado por las instituciones formales e informales construidas socialmente para intentar dar solución a sus problemas comunes, a través de la construcción de regímenes, instituciones y organizaciones internacionales, mediante la coordinación de sus decisiones (tanto internas como externas) y la formulación de respuestas ante los temas de relevancia global.
Sin embargo, el OI no está sujeto a un solo a una perspectiva teórica de análisis, por lo cual es pertinente revisar cómo otras teorías se han acercado al concepto y procurado construir una explicación sobre los agentes que han construido este orden y las dinámicas de interacción que se han construido en torno a este. En primer lugar, el neorrealismo (también llamado realismo estructural) analiza las características estructurales del sistema internacional definidas por su condición de anarquía, donde hay una lucha por el poder y la seguridad en función de la supervivencia del Estado. Por ende, la existencia del OI está basada en la búsqueda de la seguridad y la supervivencia, condicionada por el hecho de obtener más y mejores capacidades que los demás Estados, ya sea potenciando o construyendo estrategias y alianzas que brinden un balance de poder, especialmente entre los Estados más poderosos del SI.

En virtud de lo anterior, el elemento clave mediante el cual se construye un tipo de orden es el balance de poder, competitivo pero viable, en un sistema bipolar (cfr. Mearshimer, 2013), sin desconocer la cantidad de poder que los grandes actores del sistema internacional ostentan. Así, de acuerdo con lo expuesto por Salomón (2002)[3] acerca de la tensión entre el neorrealismo y el neoliberalismo, el OI se discute entre las instituciones o en la supervivencia, entre las ganancias relativas y las ganancias absolutas, es decir, entre la búsqueda de la cooperación a través de la arquitectura del SI construida después de 1945. A saber, el derecho internacional, los tratados y las organizaciones internacionales existentes son una creación y acuerdo entre diversos Estados, por lo cual hay una búsqueda en el establecimiento de mecanismos para la solución de conflictos y problemas comunes, en favor de los elementos que ahora se describirán sobre el OI.
Por último, cabe resaltar lo construido por la Escuela Inglesa, especialmente a partir de los postulados consignados por Bull (2005). De acuerdo con este autor, los Estados han construido una sociedad internacional bajo una condición de anarquía, quienes comparten intereses comunes, en especial bajo los elementos que son de interés general para cada una de las partes. Por ende, las reglas construidas socialmente, que establecen de forma consensuada las conductas esperadas de los miembros de la SI, se hacen mediante las organizaciones internacionales que son necesarias para poder garantizar la existencia de un OI. Por lo tanto, para la Escuela Inglesa, estas reglas construidas socialmente guardan un grado de legitimidad y de previsibilidad sobre la acción de los miembros del SI, bajo una distribución más o menos estable del poder, lo cual responde al orden previsible –reforzado por las reglas sociales– para garantizar la estabilidad y gobernanza del SI y el alcance de los objetivos fundamentales de los Estados gracias al OI bajo condiciones de anarquía.
- ¿Qué es el OI?
De acuerdo con Elistrup y Hofmann (2020), el OI contemporáneo se fundamenta en los siguientes preceptos: (i) el principio de soberanía, en el cual los Estados son los encargados de construir las reglas y políticas a implementar internacionalmente; (ii) el libre mercado y la interdependencia desde la operatividad de una economía liberal; y (iii) el multilateralismo, que ha establecido los comportamientos y justificaciones de los actores basados en reglas, en la búsqueda de la coordinación y cooperación para la obtención de ganancias colectivas (Ibidem, pp.1078-1079). Bajo esta conceptualización, se puede establecer que hay un dominio conceptual del OI hacia una perspectiva democrática occidental, a partir del fomento de los valores de un mundo libre (cfr. Ikenberry, 2018a). Bajo estas premisas, Occidente ha fortalecido su grupo de estados aliados que, en la búsqueda de la consolidación de la democracia, el libre mercado y la cooperación internacional, ha potenciado la estabilización de un mundo con pocos retos a sus formas de organización política, económica y cultural. Por ende, como lo plantea Joffe (2018), se ha construido una sociedad de ‘democracias liberales’, que sirve como el fundamento para la existencia y funcionamiento del OI.
Por otra parte, Mazzar et al (2018) definen el OI de la siguiente forma:
(…) como el cuerpo de reglas, normas e instituciones que gobiernan las relaciones entre los actores clave en el entorno internacional. (…) es un patrón estructurado y estable de relaciones entre estados que implica alguna combinación de (…) las normas, instituciones normativas y organizaciones políticas internacionales o regímenes, entre otros. (p. 23)
Además de esta definición, junto con la gráfica 1, se puede establecer una interacción constante entre las preferencias y el comportamiento de los Estados, los mecanismos causales enfocados en la consolidación de sus intereses nacionales a partir de la relación con otros Estados, y el desarrollo de un OI desde normas y reglas construidas socialmente, para poder garantizar seguridad, funcionamiento y equilibrio bajo condiciones de anarquía.
Gráfica 1: Roles de los mecanismos causales y su interacción con el orden internacional
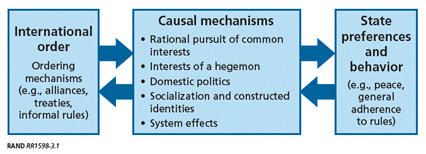
Fuente: Mazarr et al., (2016). Understanding the Current International Order. RAND Corporation. Disponible en: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1598.html, p. 32.
A partir de esto, se puede establecer que existen unos principios e intereses rectores en la construcción del OI, los cuales definen un marco de acción general de los Estados, determinados por su posición en la estructura del SI. Para esto, se configuran diversas instituciones que permiten regular sus interacciones y las dinámicas propias de este orden, al permitir así la consolidación de los intereses y objetivos de los Estados desde la política internacional.
Por ende, existe un importante factor de interdependencia entre los Estados, muy cercano a los desarrollos planteados desde la Escuela Inglesa (cfr. Bull, 2005), donde las dinámicas de conexión entre los agentes internacionales tienen consecuencias en los procesos de toma de decisión, dada la estructura anárquica del sistema, pero a su vez la forma en que el SI se ha construido bajo dinámicas sociales. Sin embargo, a nivel teórico, esto se refuerza con la conjunción de valores y dinámicas de cooperación compartidas entre los Estados, que fundamentan un comportamiento derivado de las ideas construidas socialmente para la acción conjunta (cfr. García, 2018).
- ¿Puede hablarse de una crisis del orden internacional?
Para John Ikenberry (2018a), el OI liberal se encuentra en crisis, dados los cambios y cuestionamientos realizados particularmente en la administración de Donald Trump sobre las dinámicas y fundamentos de la política global, lo cual llevó en su momento a modificar la política exterior de los Estados Unidos, desvinculándose de temas y escenarios en los que su liderazgo liberal global ha sido permanente desde mediados del siglo XX. Frente a esta crisis, se han generado varias posturas en su entendimiento y análisis (cfr. Ikenberry, 2018a): por una parte, se asume que esta crisis corresponde a un declive del liderazgo hegemónico de los Estados Unidos, pues el OI liberal se encuentra atado al poder estadounidense: su economía, alianzas, liderazgo y moneda (p. 8). Así, hay un proceso de transición hacia una nueva estructura de poder internacional, mediante nuevos liderazgos “postamericanos”, alianzas y reestructuraciones de las instituciones sobre las cuales se ha construido la gobernanza global. Sin embargo, por otro lado, se ha visto esta crisis de una forma más profunda, pues tiene lugar un cambio casi total en el SI sobre las dinámicas económicas, de diálogo político y acción conjunta, dado el aumento de los movimientos nacionalistas, el proteccionismo sobre la producción y el intercambio, entre otras formas de limitar la injerencia y efecto de las decisiones de los países de Occidente sobre la autonomía y soberanía estatal.
Por último, se argumenta que el periodo de liberalismo está terminando. A partir de su consolidación política y científica, hasta los efectos de la globalización en las formas de creación, innovación y administración de lo público. Su crisis radica en que las promesas de la modernidad y la democracia no han sido cumplidas y cada vez más se ve con recelo y negatividad sus fundamentos, pues ya no está respondiendo a las necesidades e intereses del mundo actual:
Los problemas políticos de las democracias liberales occidentales amplifican las implicaciones de estos cambios de poder a nivel global. Como se mencionó anteriormente, las democracias en todo el mundo enfrentan dificultades y descontentos internos. Las democracias occidentales más antiguas experimentan un aumento de la desigualdad, estancamiento económico, crisis fiscal, así como polarización y parálisis política. Mientras tanto, muchas democracias más recientes y pobres se ven afectadas por la corrupción, el retroceso democrático y el aumento de la desigualdad. La gran “tercera ola” de democratización parece haber alcanzado su punto máximo y ahora estar en retroceso. A medida que las democracias no logran abordar estos problemas, su legitimidad interna se debilita y se ve cada vez más desafiada por movimientos nacionalistas, populistas y xenófobos en ascenso. En conjunto, estos acontecimientos proyectan una sombra oscura sobre el futuro de la democracia. (Ikenberry, 2018b, p. 18)
Para Elistrup y Hofmann (2020), es necesario hacer una diferenciación entre una “crisis dentro del orden” (sobre las cuales se han construido ajustes y procesos de adaptación en el orden global) y una “crisis del orden” (que implica una redistribución del poder, así como un reposicionamiento de las unidades en la estructura del sistema), en tanto una erosión de los principios que han permitido la consolidación del OI (pp. 1079-1080).
De acuerdo con Lawson (2014), el orden contemporáneo se ha construido desde ideas e instituciones occidentales, por lo que ha dejado de lado algunos “legados” relevantes para entender su configuración y mantenimiento. Estos son: la economía global mediada por el libre mercado; un proceso de globalización creciente y adaptable; la proliferación de Organizaciones Intergubernamentales (OIG), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones internacionales que han impulsado la gobernanza global (p. 67). Sin embargo, la influencia occidental en la construcción del OI ha traído una división en el mundo desde la posición de los Estados en la estructura del sistema, al aumentar muchas brechas tanto en las posibilidades de cambiar de posición, como en la influencia sobre los procesos de toma de decisión (sea desde la coacción o la diplomacia), pues las instituciones internacionales favorecen principalmente a los Estados más poderosos y sus intereses en la política internacional.
Esto se evidencia en que la construcción de este OI ha sido liderada desde sus inicios por los Estados Unidos (cfr. Mazzar et al, 2018) bajo los principios de seguridad (frente a la soberanía), el desarrollo económico (a partir del libre mercado) y el multilateralismo[4] (Eilstrup-Sangiovanni & Hofmann, 2020). Pero, al hablar de crisis del OI, se cree que ha habido un cambio relevante en ese liderazgo estadounidense, el cual no sólo se ha cuestionado, sino que ha venido decayendo especialmente en los últimos años como consecuencia de las decisiones de política exterior desde el gobierno de Donald Trump. Esta ha sido definida por Ettinger (2020) como una forma de Principled Realism entremezclada con soberanía populista, la cual se enfoca en los intereses de seguridad nacional y compromiso en la defensa de la soberanía de los Estados Unidos frente a los otros Estados y las organizaciones internacionales (pp. 413-415; 423). Lo anterior ha limitado las posibilidades de trabajo conjunto desde el multilateralismo (al verlo como una amenaza a la soberanía del Estado) y la cooperación, debido al privilegio desmedido que se confiere al interés nacional en los procesos de toma de decisión internacional[5] (cfr. Acharya, 2017).
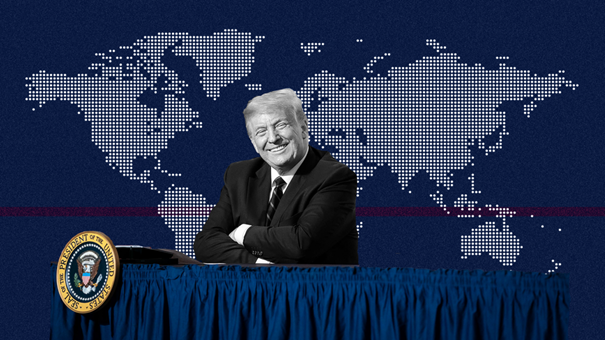
En este orden de ideas, resulta entendible que autores como Ikenberry (2018b) y Blackwill & Wright (2020) consideren que el OI se encuentra en crisis y está en una transición, sea para su transformación o finalización. Lo anterior porque el OI, al ser liderado por los Estados Unidos, y ante la emergencia de nuevos liderazgos y perspectivas –como lo es el caso de China y el nuevo impulso de las BRICS– ha llevado al cuestionamiento de la hegemonía internacional norteamericana, una transformación del estatus quo global y la posible consolidación de un OI liberal sin liberalismo (cfr. Puranen, 2019).
- China y la alternativa al OI:
La seguridad y el desarrollo son temas fundamentales para la política nacional China, al igual que para su política exterior. Como lo señalan Mazzar et al, (2018), este país se ha integrado al OI, pues las organizaciones, instituciones y regímenes internacionales liberales han facilitado su influencia y, curiosamente, han mejorado su posición de liderazgo en los procesos de toma de decisión globales. Además, se ha convertido en un contrapeso de los Estados Unidos en diversos foros y escenarios internacionales. Lo anterior se ha visto reforzado con una propuesta de reforma al OI liberal, denominado “La comunidad del futuro común para la humanidad”, una idea rectora para la política exterior del actual presidente chino, Xi Jinping (cfr. Puranen, 2019). En esta propuesta se promueve una crítica a la hegemonía occidental construida alrededor del OI, con el objetivo de construir alternativas que sean más inclusivas frente a la diversidad de naciones y la búsqueda de una transición hacia un OI más pacífico y estable en el tiempo[6]. Aunado a lo anterior, para China ha resultado ventajoso las tendencias aislacionistas de los Estados Unidos sobre algunos de la agenda internacional (cfr. Aguire, 2020, p. 3).
Aunque se ha impulsado a que otros Estados en el sistema, como es el caso de China, asuman –desde el multilateralismo– el liderazgo para enfrentar problemas globales, esto no implica que Estados Unidos se encuentre en una pérdida de poder que pueda llevar a eliminar su liderazgo en el OI. Más bien, podría referirse a un proceso de transición frente a la crisis dentro del OI, de adaptación frente al crecimiento económico chino, su rol en el multilateralismo y el aumento de los espacios de influencia diplomática alrededor del mundo. Como lo señala Clark:
Se están planteando preguntas legítimas sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener su papel en el futuro. (…) Del mismo modo, existen interrogantes igualmente pertinentes sobre si China es aún capaz de transmitir un propósito internacional atractivo, (…) que respalde un “interés común”, promueva “valores reales” y prometa un “beneficio real” para todos. Las futuras posiciones de estos dos estados estarán determinadas no solo por las transiciones en el poder material, sino también, y de manera igualmente crucial, por su capacidad para desarrollar una institución de hegemonía. (…) Es mucho más probable que esta adopte una forma colectiva en lugar de representar una simple sucesión de hegemonías. (2011, p. 28)
De hecho, como lo plantea Aguirre:
Muchas veces el sistema multilateral no ha sido ni liberal ni democrático (…) Actualmente la diplomacia china se presenta como adalid del multilateralismo, aprovechando el repliegue de EEUU. No tiene interés en acabar con el sistema internacional ni sustituirlo, sino usarlo en su beneficio. (2020, p. 5)
Por lo tanto, vinculado a lo anterior, Eilstrup y Hofmann (2020) establecen que el uso del multilateralismo por más Estados del sistema para alcanzar sus intereses nacionales o regionales no es una muestra del debilitamiento de la economía liberal o de estos escenarios de concertación. De hecho, esto es una muestra de la integración de los Estados al OI, el cual se acomoda a los cambios en la distribución del poder, lo que ofrece una reivindicación de la efectividad y funcionamiento del sistema multilateral (p. 1083).

Por ejemplo, ante el cambio de presidente en Estados Unidos en el año 2021, la promesa de la recomposición y retorno al multilateralismo está mediada por una política estratégica de participación en foros y escenarios de concertación que evite la pérdida de más terreno multilateral (y también bilateral) frente a China. La ampliación de los países miembro de las BRICS, escenario estratégico de China para la construcción de alianzas y proyectos conjuntos con países en vías de desarrollo, procura ser el espacio para su consolidación como alternativa al OI; de hecho, más que su política exterior de “La comunidad del futuro común para la humanidad”. Como consecuencia, la alternativa no está mediada por la modificación formal de las bases del OI liberal, sino más bien en la búsqueda de nuevos liderazgos, que sean más inclusivos y respondan asertivamente a las dinámicas del SI actual: las grandes brechas de inequidad social, las pocas oportunidades para el desarrollo económico y los conflictos, tanto internos como transnacionales, no resueltos[7].
- Entonces, ¿cuál crisis?
El orden en el SI se encuentra en permanente crisis antes la emergencia de nuevos temas en la agenda internacional y actores que hacen uso de las instituciones internacionales para alcanzar sus objetivos, quienes además visibilizan las problemáticas locales y regionales, las cuales requieren de la cooperación y coordinación entre actores públicos y privados ante problemáticas comunes, tales como el cuidado del medio ambiente, la pandemia del coronavirus, entre otros. Esto ha permitido llenar vacíos dejados por los Estados y suplir necesidades de coordinación para que la gobernanza global brinde unos resultados más efectivos.
Esto muestra la adaptabilidad y posibilidades de cambio que tienen las instituciones y las organizaciones internacionales, coordinadas por los Estados, para afrontar las nuevas circunstancias y retos al OI, además de permitir alcanzar metas nacionales a través de la cooperación internacional. Antes que poner en riesgo el liderazgo de los Estados en el OI, los actores no estatales refuerzan las instituciones lideradas por los Estados, además de potenciar el carácter inclusivo del orden global (véase Eilstrup-Sangiovanni & Hofmann, 2020, pp.1084-1085).
Entonces, la soberanía, la economía liberal y el multilateralismo se han mantenido como pilares fundamentales para el OI, lo cual no implica como tal una “crisis del orden” sino una “crisis dentro del orden”, lo que ha llevado a un proceso de transición al interior OI, el cual pasa de estar centrado en organizaciones e instituciones que mantienen una perspectiva occidental de la política internacional, a un orden más “multifacético”, con diversos polos de gobernanza y la integración de diversos actores no estatales en la política internacional (cfr. Eilstrup-Sangiovanni & Hofmann, 2020, p. 1085). Entonces, pareciera más bien, como lo señala Patrick (2023), que persisten ciertos retos fundamentales para el OI y su desarrollo mediante la gobernanza global, sobre los cuales hay grandes desacuerdos entre Estados y que son indispensables resolver para mantener el OI:
| El respeto a la soberanía, no intervención y la integridad territorial |
| El uso de la fuerza con la autorización del Consejo de Seguridad |
| La no proliferación de armas nucleares |
| La obligación conjunta de combatir el terrorismo |
| La preservación de un sistema abierto multilateral de intercambio |
| La promoción del desarrollo sostenible y la estabilidad financieraLa lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad |
| La promoción de la seguridad global en materia de salud y salubridad |
| Manejo de los flujos de migrantes y la atención a refugiados |
| La preservación de la paz y estabilidad de los bienes globales |
| El mantenimiento de los bienes oceánicos abiertos, estables y sostenibles |
| La gestión de un dominio abierto y estable del dominio cibernético |
| La regulación de la inteligencia artificial, la biotecnología, y otras I+D |
| Promoción de la democracia y garantía de los derechos humanos |
Estos retos surgen de las complejidades en la construcción de acuerdos globales, debido a las limitaciones impuestas por las principales potencias autoritarias y emergentes. Estas potencias buscan modificar o derogar las reglas globales establecidas hasta el momento en los temas que consideran clave para su política exterior. Su objetivo no es una construcción conjunta de objetivos y metas, sino la imposición de sus propios intereses en las organizaciones internacionales, ya que perciben el orden existente como un obstáculo o una amenaza[8].
- Conclusiones
Como lo señala Ikenberry (2018b, p. 18), la globalización del liberalismo ha puesto en marcha dos efectos a largo plazo sobre el OI: primero, una crisis de gobernabilidad y autoridad; segundo, una crisis de objetivos sociales. El primero está vinculado a las transformaciones del SI después del fin del bipolarismo, lo que generó una diversificación de miradas y perspectivas sobre los cada vez más y complejos problemas de carácter global, entre los que destacan el cambio climático y la migración transfronteriza. Pero, sobre cada uno de estos temas, los acuerdos interestatales son cada vez más difíciles de construir, especialmente por las limitaciones que generan el interés nacional de cada uno de los Estados, al igual que sus posiciones políticas frente a los cambios de liderazgo en el SI, con el fin estratégico de contar con una mayor injerencia sobre la estructura del OI.
Aunque no se puede negar que se están presentando variaciones en ese OI liberal construido durante la posguerra, la crisis permanente del OI responde a la necesidad de encontrar otras formas de negociación, construcción institucional y participación de actores relevantes del SI. La crisis, por lo tanto, es un proceso de reorganización del liderazgo y gobernanza del OI, en donde se disputa internamente la aplicabilidad irresoluta de sus presupuestos normativos liberales. Entonces, de acuerdo con la pregunta orientadora de este texto, se puede concluir que hay una crisis constante dentro del OI que no ha puesto en riesgo sus bases fundamentales. Esta crisis ha sido un proceso de readaptación a los cambios, tanto en los agentes como en la estructura del SI en sí, ya sea a través de la gobernanza global y la voluntad (o no) de los Estados por mantener el OI.
Los estados pueden beneficiarse significativamente de la cooperación si confían unos en otros para cumplir los acuerdos que han construido en conjunto. Además, con el objetivo de evitar los beneficios netamente individuales para un Estado ante las posibilidades de no cooperación y evasión de las normas construidas socialmente, otros estados y las organizaciones internacionales (como mecanismo de información, supervisión y construcción de estándares internacionales), construyen incentivos positivos y negativos para limitar los efectos adversos de la no cooperación. Esto, entendiendo los costos y consecuencias que trae la ausencia de mecanismos para concertar y superar las potencialidades de conflicto (cfr. Keohane, 1984). Aun bajo condiciones de anarquía global, se pueden aprovechar los intereses de un Estado para consolidar los intereses de otro Estado, a partir del trabajo conjunto, la coordinación de políticas y la búsqueda de ganancias absolutas desde las instituciones construidas socialmente.
El OI sigue auspiciando la convicción de que las acciones conjuntas entre los Estados son beneficiosas para las partes. Desde el concepto de ganancias absolutas, aunque asimétricas, estas siguen siendo beneficiosas para los objetivos e intenciones de los Estados. Por lo tanto, el OI afronta un importante desafío: dar respuesta a las exigencias del SI y la superación de los cuestionamientos sobre la eficacia del multilateralismo y la cooperación internacional. Especialmente, dicho desafía se vincula a la mejora de la representatividad dentro de los escenarios multilaterales y la superación de las limitaciones que brinda a esto el poder económico o político. Por otro lado, resulta necesario fortalecer el vínculo de legitimidad sobre las decisiones construidas a nivel internacional y asegurar procedimentalmente que estas decisiones sean más eficientes y efectivas en la solución de los problemas globales.
Por último, es importante resaltar lo señalado por Aguirre (2020, p. 6) frente a los retos que deben ser afrontados por el liberalismo internacional ante la crisis descrita del OI, que son una muestra relevante de las dinámicas de exclusión y necesidades de transformación en el OI: (i) la ausencia de una visión cosmopolita sobre los procesos de cooperación internacional; (ii) el poder de las grandes potencias centralizado en la defensa exclusiva de sus intereses nacionales; y (iii) el reposicionamiento de los Estados como respuesta a las dinámicas de un orden internacional cada vez más jerarquizado y menos polivalente. Estos retos nos permiten reflexionar sobre las inequidades y distancias que el OI ha potenciado entre los Estados, sobre las cuales persisten limitaciones para solucionar los problemas globales, con miras a un desarrollo sostenible y un bienestar común por medio de la gobernanza global.
Desde el concepto de gobernanza global, se puede establecer la posibilidad de construir alianzas y asegurar que las decisiones no terminan beneficiando únicamente los intereses y necesidades particulares en detrimento de la estabilidad y coexistencia. En un sistema de auto ayuda, las posibilidades de trabajo conjunto están mediadas por las instituciones internacionales, que –a pesar de tener la intención de facilitar la interacción y la construcción de acuerdos entre los actores del sistema internacional– están definidas por los Estados que han asumido el liderazgo del OI; al contar con un mayor poder de influencia en los procesos de toma de decisión sobre temas clave del SI, se mantiene la paradoja constante de mantener lineamientos de cooperación global cosmopolita bajo el carácter contrapuesto de intereses nacionales en un sistema internacional marcadamente anárquico.
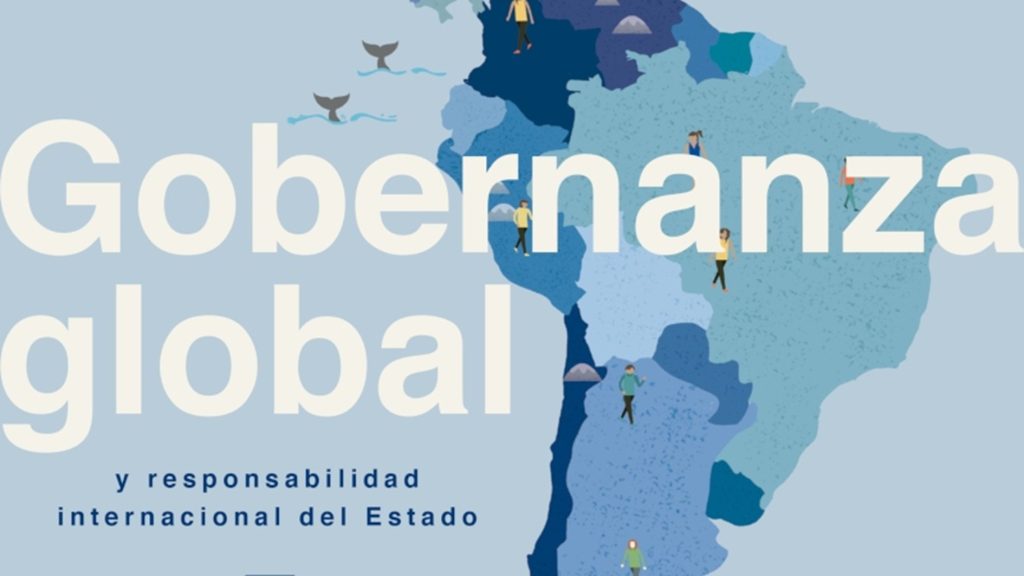
Esto nos lleva a una reflexión final sobre la crisis permanente del OI: si bien puede entenderse como una estrategia de dominación e imposición que favorece la toma de decisiones de los Estados más poderosos, también opera como una forma de gubernamentalidad liberal avanzada (Foucault, 2007, p. 136), en la medida en que, a través de sus principios y estructura liberal, regula el comportamiento y la definición de intereses dentro de los Estados. Esta tensión es uno de los factores que impulsa la búsqueda de alternativas o cambios en el OI, e incluso la consolidación de un nuevo orden, dado que el actual no responde a las condiciones y necesidades del SI. En este sentido, el OI refuerza una lógica de autodisciplina, en la que los actores internacionales asumen una obligación política de mantener la estructura del SI y, con ello, los elementos esenciales del OI.
Aunque el OI es un proceso de construcción social, son sus elementos constitutivos (soberanía, multilateralismo y economía global), junto con los intereses de los Estados líderes, los que definen el proceso y resultado de la toma de decisiones. De este modo, se construye una normalización de conductas apoyada en la reducción de las condiciones y potencialidades desencadenantes del conflicto, dado el orden imperativo del cumplimiento de los lineamientos liberales del OI. A pesar de las posibilidades y la necesidad de ampliar las formas de cooperación entre los Estados y otros actores internacionales, es el liderazgo de ese OI –y sus intereses políticos y comerciales favorecidos por el orden liberal como tal– sobre los cuales se construye esa permanente crisis para garantizar el funcionamiento, en su beneficio, del OI.
[1] Este tiene importantes antecedentes en la paz de Westfalia, el Concierto Europeo y el periodo de entreguerras en el siglo XX (Lawson, 2014, pp. 56-67), lo cual además incluye el desarrollo de la industrialización, la expansión imperial y el proceso de colonización, así como la profesionalización en la administración pública (entendida como la racionalización del Estado). Esto ha profundizado las condiciones de interdependencia en los estados, lo que ha llevado a la necesidad de articular esfuerzos para aprovechar las condiciones que brinda la estructura del sistema para recibir los beneficios esperados desde la política internacional.
[2] La gobernanza global, definida por Karns & Mingst, (2010) es la “suma de muchos individuos e instituciones, públicas y privadas, y sus formas para manejar temas comunes. Es un proceso continuo desde el cual los intereses diversos y conflictivos pueden ser acordados y la acción cooperativa puede tener lugar, que incluye acuerdos formales (…) e informales que personas e instituciones han acordado para hacer o percibir que se encuentran dentro de su interés” (p. 4).
[3] Salomón (2002) señala seis puntos de discusión: (i) la naturaleza y las consecuencias de la anarquía, donde los neorrealistas se preocupan por la seguridad física a partir de las motivaciones de la acción de los Estados, que no lo hacen los neoliberales; (ii) las posibilidades de la cooperación internacional, ya que los neorrealistas consideran que esta es difícil de alcanzar, a diferencia de los neoliberales quienes establecen que la cooperación es uno de los fundamentos de la interacción en el sistema internacional; (iii) se discute el tipo de ganancias a obtener desde la toma de decisiones y la acción de los agentes: sean estas relativas (neorrealismo) o absolutas (neoliberalismo); (iv) hay una diferencia en el tema más relevante en la política internacional, dado que, para los neorrealistas, es la seguridad nacional, mientras que para los neoliberales es la política económica; (v) en el análisis de los agentes, los neorrealistas se centran en las capacidades, mientras que los neoliberales por su parte concentran el análisis de las intenciones y percepciones para el desarrollo de acciones en el sistema internacional, además de entender que existen otros actores relevantes dentro de las Relaciones Internacionales que con su capacidad de agencia influyen en los procesos de toma de decisión; y, (vi) por último, el rol de las instituciones es un punto de discusión importante, pues desde el neorrealismo consideran que su papel es poco relevante para mitigar las consecuencias de la anarquía internacional.
[4] Esta se entiende como un espacio de concertación, pero también de aprovechamiento de las ventajas comparativas hacia la consolidación de sus intereses nacionales.
[5] De acuerdo con la estrategia de política exterior construida por el gobierno de Joe Biden, uno de sus elementos principales será el retomar el multilateralismo y evitar el aislacionismo en la política internacional; sin embargo, las consecuencias de la política exterior han estado mediadas principalmente por los principales conflictos internacionales de la actualidad, como son la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto entre Israel y Hamas.
[6] Cabe resaltar que esta propuesta no trasciende más allá de la búsqueda de una solidaridad por medio de la cooperación y la seguridad en diversos escenarios internacionales de concertación. Por ende, no se destaca mucha diferencia al OI actual, sino en el cambio del Estado articulador del orden, antes Estados Unidos y ahora China.
[7] Se están señalando algunos elementos clave de las dinámicas del SI actual, lo cual no quiere decir que sean las únicas. Se entiende que hay retos y complejidades asociadas a temas como la garantía integral de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la atención a los flujos migratorios, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la exclusión social, entre otros.
[8] Frente a este diagnóstico sobre la aparente contradicción entre los contenidos de la agenda internacional y los intereses de las potencias autoritarias y emergente, Patrick agrega lo siguiente: “en resumen, está en marcha una disputa por definir la estructura normativa del orden mundial. Esta lucha se ha intensificado debido a varias tendencias recientes, entre ellas el resurgimiento de la competencia geopolítica, la desilusión con la globalización sin restricciones, el retroceso de la democracia y el auge del nacionalismo populista, así como la evidente y creciente desconexión entre los arreglos multilaterales heredados y las reglas necesarias para abordar nuevos desafíos como el cambio climático y la inteligencia artificial” (2023, p. 26).
Bibliografía:
Acharya, A. (2017). After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order. Ethics & International Affairs, 31(3), 271-285. https://doi.org/10.1017/S089267941700020X
Aguirre, M. (2020, diciembre 1). ¿Sobrevivirá el multilateralismo? Esglobal. https://www.esglobal.org/sobrevivira-el-multilateralismo/
Biscop, S. (2020). For multilateralism to work, there must be consensus on what it is supposed to do, and can realistically achieve. En The Multilateral Order Post-Covid: Expert voices. IIEA. https://www.egmontinstitute.be/app/uploads/2020/06/The-Future-of-Multilateralism-post-Covid_IIEA-Expert-Voices-publication.pdf?type=pdf
Bull, H. (2005). La Sociedad Anárquica. Un estudio sobre el orden en la política mundial. Catarata Editorial.
Clark, I. (2011). China and the United States: A succession of hegemonies? International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 87(1), 13-28.
Deudney, D., & Ikenberry, G. J. (1999). The Nature and Sources of Liberal International Order. Review of International Studies, 25(2), 179-196.
Eilstrup-Sangiovanni, M., & Hofmann, S. C. (2020). Of the contemporary global order, crisis, and change. Journal of European Public Policy, 27(7), 1077-1089. https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1678665
Ettinger, A. (2020). Principled realism and populist sovereignty in Trump’s foreign policy. Cambridge Review of International Affairs, 33(3), 410-431. https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1659229
Foucault, M. (2007). Seguridad, Población y Territorio. Fondo de Cultura Económica.
García, A. G. (2018). El orden internacional del siglo XXI: Nuevos temas y nuevos protagonistas. Breves apuntes para el debate en Teorías de Relaciones Internacionales. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, 130. https://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/64723
Ikenberry, G. J. (2018a). La crisis del orden liberal internacional. Anuario Internacional CIBOD, 29-36.
Ikenberry, G. J. (2018b). The end of liberal international order? International Affairs, Volume 94(Issue 1), 7-23. https://doi.org/10.1093/ia/iix241
Joffe, J. (2018). La crisis del orden liberal internacional. Cuadernos de Pensamiento Político, 60, 5-12.
Karns, M., & Mingst, K. (2010). International Organizations: The politics and processes of global governance (2nd edition). Lynne Rienner Publisehrs.
Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press.
Keohane, R., & Nye, J. (1988). Poder e Interdependencia: La política mundial en transición. GEL.
Lawson, G. (2014). The rise of modern international order. En The Globalization of World Politics. An introduction to International Relations (Ninth Edition, pp. 56-67). Oxford University Press.
Mazarr, M. J., Priebe, M., Radin, A., & Cevallos, A. S. (2016). Understanding the Current International Order. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1598.htm
Mazzar, M. J., Heath, T. R., & Cevallos, A. S. (2018). China and the International Order. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2423.html
Mearshimer, J. J. (2013). Structural Realism. En International Relations Theories. Discipline and Diversity (Third Edition, pp. 77-93). Oxford University Press.
Mitter, R. (2020). China’s Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism. Belknap Press.
Patrick, S. (2023). Rules of Order: Assessing the State of Global Governance. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2023/09/12/rules-of-order-assessing-state-of-global-governance-pub-90517?utm_source=carnegieemail&utm_medium=email&utm_campaign=announcement&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGOKVJFFEUD96cKbnAKApNcoSdnJcAho9BlFyn2gpAygBhS9G-RINUWMnSCMKG65HmdWPYjrarhoZmg7CyucCh0peqOR8f4c4gcdGylCxxxCA
Puranen, M. (2019). Liberal international order without liberalism: Chinese visions of the world order. En Revisiting Regionalism and the Contemporary World Order. Perspectives from the BRICS and beyond (pp. 253-274). Verlag Barbara Budrich. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68768
Salomón, M. (2002). La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones. Revista CIDOB D’afers Internacionals, 56, 7-52.
Slaughter, A.-M. (2020). A time of Domestic Reckoning and Renewal. En Domestic and International (Dis)Order. A Strategic Response (pp. 33-38). Aspen Strategy Group.
Waltz, K. (1988). Teoría de la Política Internacional. GEL.