- La identidad en el espejo del derecho: reconocimiento y dignidad en la pensión
En el contexto de la sentencia SU-440 de 2021, el conflicto surge a raíz de la negativa de Colpensiones de reconocer el derecho a la pensión de vejez de Helena Herrán Vargas, una mujer transgénero de 61 años. La accionante solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones que le fuera concedida la pensión de vejez bajo las condiciones aplicables a las mujeres, en concordancia con el cambio de su identidad de género en los documentos oficiales. Sin embargo, Colpensiones rechazó su solicitud con el argumento de que el cambio de género en sus documentos no tiene efectos para el acceso a la pensión, puesto que la diferencia de edad entre hombres y mujeres en el régimen pensional se fundamenta en razones históricas que no aplican a mujeres trans. Esta negativa de Colpensiones motivó a la accionante a interponer una acción de tutela, en la que argumenta que dicha decisión vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género y la seguridad social.
El caso fue conocido inicialmente por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, el cual falló a favor de la accionante y concluyó que la exigencia de Colpensiones constituía un acto discriminatorio al desconocer su identidad de género, lo que afectaba directamente su dignidad. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que reconoció que Helena Herrán Vargas, como mujer transgénero, tenía derecho a acceder a la pensión bajo las mismas condiciones que las mujeres cisgénero. Sin embargo, Colpensiones impugnó esta decisión y argumentó que la tutela era improcedente, pues sostenía que la accionante contaba con otros medios judiciales, como el proceso laboral ordinario, para reclamar su derecho.
La Corte Constitucional, al revisar el caso, abordó el problema jurídico central de determinar si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de la accionante al exigirle cumplir con el requisito de edad de los hombres, pese a su identidad de género legalmente reconocida como mujer, y tuvo en cuenta el principio de identidad de género y el mandato de trato igualitario. La magistrada ponente, Paola Andrea Meneses Mosquera, fundamentó la decisión en el derecho fundamental a la identidad de género, el cual, aunque no explícitamente enunciado en la Constitución, se deriva de los principios de dignidad humana, igualdad y libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Desde esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas idóneas para garantizar un trato igualitario y evitar cualquier forma de discriminación basada en la identidad de género. Colpensiones, al no considerar el cambio de género en el acceso a la pensión de vejez, incurre en un acto discriminatorio que desconoce la identidad de género de la accionante y afecta directamente su dignidad y su derecho a la seguridad social.

Asimismo, el principio de igualdad y no discriminación fue central en la argumentación de la Corte. Esta señaló que exigir distintos requisitos en el acceso a la pensión de vejez, según la identidad de género, constituye un acto de discriminación y que las mujeres trans, al igual que las mujeres cisgénero, deben poder acceder a la pensión a los 57 años, conforme a la Ley 100 de 1993. Además, subrayó la necesidad de un enfoque diferencial para proteger a las personas transgénero, quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad y discriminación estructural. Al ser sujetos de especial protección constitucional, la Corte consideró procedente la tutela para contrarrestar las prácticas discriminatorias sistémicas que limitan el acceso a derechos fundamentales.
La Corte concluyó que, en el caso de Helena Herrán Vargas, Colpensiones debió aplicar el requisito de edad correspondiente a las mujeres para el reconocimiento de la pensión, en lugar de exigir el requisito aplicable a los hombres. Y, finalmente, ordenó a Colpensiones realizar un nuevo estudio de la solicitud pensional de la accionante, y atender esta vez a su identidad de género como mujer.
- Janet Halley y la pretensión de neutralidad del derecho

A continuación, se presentarán algunos enfoques de la teoría queer aplicados al análisis de la Sentencia SU-440/21. Halley, desde esta perspectiva, crítica cómo el derecho impone categorías rígidas de género y sexualidad que no reflejan la diversidad de las identidades y experiencias humanas. Su teoría desafía el sistema jurídico, al adoptar una postura más fluida y abierta hacia la sexualidad y el género. La autora sostiene que el derecho debe flexibilizarse para reconocer y proteger las identidades queer, ya que su aplicabilidad reproduce el mandato binarista de la heteronormatividad. Al regular actos y expresiones de identidades sexuales no hegemónicas, el sistema jurídico reproduce una jerarquía patriarcal que mantiene la heterosexualidad en una posición dominante y respalda la exclusión y subordinación de las identidades no-binarias como una forma institucionalizada de preservar un orden social heteronormativo.
Como sostiene Halley:
La resistencia al poder bajo esta modalidad ofrece a los hombres gay, a las lesbianas, a los bisexuales y a sus aliados una oportunidad política. Podemos conformar nuevas alianzas con base en el registro de los actos. Desde ese punto de vista, la inestabilidad de la identidad heterosexual puede ser explotada e incluso debilitada desde dentro. Ciertamente, la adopción de este enfoque exige que las lesbianas, los hombres gay y los bisexuales pongan sus identidades como tales en suspenso, al menos cada cierto tiempo. Aunque peligrosa, esta forma de proceder puede ser la única manera en que las lesbianas, los hombres gay y los bisexuales puedan obtener algún tipo de ventaja retórica en un sistema retórico cuya inestabilidad normalmente nos somete a una estructura dilemática (double bind). (2005, p. 254)
La propuesta de suspender temporalmente las identidades queer para resistir desde el discurso de los actos sugiere una estrategia para explotar la inestabilidad inherente en la identidad heterosexual. Esta inestabilidad puede ser usada para cuestionar su dominio dentro del sistema jurídico y así debilitar las bases del orden heteronormativo.
Halley describe cómo el derecho, en lugar de actuar de manera neutral, establece una jerarquía social que posiciona la heterosexualidad como la identidad dominante y estable, y relega a las identidades queer a posiciones de vulnerabilidad.
La identidad heterosexual se convierte en suprema, no porque sea absolutamente inmune, sino porque es inmune, de manera intermitente y provisional, a la regulación derivada de las leyes contra la sodomía. Esta inestabilidad puede ser una fuente de poder retórico y político. (Halley, 2005, p. 254)
Las leyes sobre la sodomía, en el contexto jurídico de Bowers vs. Hardwick, y su aplicación selectiva, sostienen esta jerarquía al mantener a las identidades sexuales no normativas en un estado de inferioridad jurídica y social. Este sistema no solo regula la conducta sexual, sino que también jerarquiza a las personas en función de sus identidades y reserva privilegios y seguridad jurídica a aquellas identidades alineadas con la normatividad heterosexual. Así, el derecho actúa como un sistema de estratificación social y asegura que ciertos grupos continúen en posiciones de poder y privilegio, mientras que otros permanecen marginados y vulnerables.
Además, el derecho ejerce una función activa y performativa en la construcción de identidades, en lugar de permitir que las personas se definan por sí mismas. Al regular ciertos actos, el derecho asigna una identidad a quienes participan en esos actos y limita su libertad para definir su subjetividad fuera de las categorías impuestas por el sistema jurídico. De esta forma, el derecho no solo castiga el acto, sino que coacciona a los sujetos a través de normas que aparentan ser objetivas, pero que en realidad reflejan una ideología heterosexual y patriarcal.

En conformidad con la argumentación propuesta por Halley:
En estos debates está en juego mucho más que la política adecuada que debe adoptar el Estado en asuntos relativos a las diferencias sexuales. De modo más fundamental, implican la lucha por definir los procesos discursivos en los que ésta y otras opciones de política se adoptarán y, por lo tanto, las situaciones discursivas de los participantes en el debate. Estos debates acerca de la orientación sexual exigen que todos los actores participen en la construcción de sus propias identidades de orientación sexual y que se presten a que otros las interpreten a lo largo de este registro. (2005, p. 258)
Este fenómeno cuestiona profundamente la pretensión de neutralidad del derecho. Según Halley, el sistema jurídico opera bajo una falsa apariencia de universalidad, cuando en realidad impone identidades predefinidas y elimina el derecho de los individuos a autodefinirse y vivir fuera de las categorías impuestas. El derecho se presenta como un aparato ideológico que interviene en la vida privada y en la construcción de la identidad, al tiempo que mantiene las estructuras heteropatriarcales que fortalecen la exclusión de las identidades queer.
El papel del derecho en la constitución de personas al ofrecerles un foro para plantear sus conflictos acerca de cómo se comprenderá quiénes son es profundamente material, pese a no involucrar la fuerza física sino la dinámica más sutil de la representación. (Halley, 2005, p. 258)
Finalmente, Halley plantea que el derecho refuerza la heterosexualidad como norma. En el contexto de las leyes de sodomía, la autora observa que, aunque estas leyes pretenden penalizar actos específicos, se aplican selectivamente contra personas homosexuales y revelan un sesgo estructural que reafirma y legitima la heterosexualidad como la norma “invisible”. Así, por medio de su análisis, expone cómo el sistema jurídico fortalece una estructura de poder donde las identidades heterosexuales son superiores y aceptadas, mientras que las queer se presentan como desviadas y penalizables.
- Julieta Lemaitre y el fetichismo legal

En un contexto similar, Lemaitre, en su análisis de los derechos LGBT en Colombia, expone cómo, aunque el sistema jurídico ha reconocido y protegido formalmente algunos derechos, persiste una brecha significativa en la práctica. Aunque el derecho se presenta como un agente de inclusión, su insuficiente efectividad expone una realidad de exclusión estructural y de privilegios inherentes a la identidad heterosexual. En otras palabras, no corresponde con un goce material efectivo de sus libertades y demandas. Esta paradoja resalta la debilidad del derecho como instrumento de cambio social, ya que las normas progresistas muchas veces no logran reducir la discriminación y la violencia sistemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en la vida cotidiana, sobre todo en el contexto colombiano.
Además, Lemaitre (2019) describe el derecho como un fetiche, donde, a pesar de sus limitaciones, las comunidades LGBTIQ+ encuentran un espacio de reivindicación simbólica. Aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha otorgado visibilidad y cierta protección, la persistente violencia y discriminación revelan que, en última instancia, el derecho proyecta una inclusión ilusoria que no se traduce en una mejora real de las condiciones de vida. Esta ambigüedad subraya una tensión constante entre los avances jurídicos formales y una discriminación estructural que sigue excluyendo a las identidades queer del acceso pleno a la ciudadanía y la seguridad jurídica.
El fetichismo legal, entonces, representa un tipo de fascinación excesiva por el derecho como motor de cambio social, en particular en el contexto de los derechos LGBTIQ+ en Colombia. Esta relación ambivalente con el derecho refleja tanto el entusiasmo como la frustración frente a un sistema que, aunque inclusivo en términos legales, permanece débil en su capacidad para transformar la vida social de manera efectiva.
Se trata además de un problema más profundo de debilidad del derecho mismo como instrumento de cambio (…) La debilidad del derecho, de los derechos defendidos por la Corte, invita a la pregunta de qué tan útil es la jurisprudencia constitucional, y en todo caso, aún si es útil, si vale la pena tanto esfuerzo, si merece tanto entusiasmo. (Lemaitre, 2009, p. 81)

De esta manera, el derecho no siempre logra traducirse protecciones concretas y efectivas, lo que invita a cuestionar el sistema jurídico como medio de cambio cuando las sentencias no cuentan con el apoyo de otras ramas del poder. No obstante, para la comunidad LGBTIQ+, el derecho se convierte en un símbolo de resistencia frente a la violencia y a la discriminación. Entonces, este fetichismo legal, a pesar de sus limitaciones, funciona casi como un refugio simbólico: un espacio donde se resguardan significados de dignidad e igualdad. Aún, cuando no asegura la protección frente a la violencia física o sexual, la jurisprudencia y los derechos adquiridos ofrecen una narrativa de inclusión y respeto que desafía la exclusión histórica.
Sin embargo, se revela una evidente paradoja en este contexto: si bien las normas y la jurisprudencia son avanzadas, en la vida cotidiana las personas no binarias siguen enfrentando actos de violencia y exclusión.
Los derechos no niegan que la violencia exista, sino que niegan sus efectos interpretativos, los significados sociales que construyen. Así, mientras la violencia afirma que los y las homosexuales merecen castigo público y privado por serlo, los derechos niegan que eso sea cierto. (Lemaitre, 2009, p. 86)
En cuanto a los derechos queer en Colombia, Lemaitre documenta los avances significativos logrados gracias a la Corte Constitucional, que ha reconocido y protegido la igualdad de las minorías sexuales frente a muchas formas de discriminación, y garantiza derechos que tradicionalmente estaban reservados a las parejas heterosexuales. Estos derechos incluyen la pensión de sobreviviente, el seguro de salud y el derecho a la unión marital, lo cual refleja una postura progresista en el reconocimiento de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+.
- Género, performatividad y subversión según Judith Butler

Butler (2006) explora la idea de la performatividad de género, y aborda cómo este no es una expresión esencial ni biológica, sino una construcción social que se realiza a través de actos repetitivos. A partir de casos como el de David Reimer, la autora sugiere que el género se configura mediante normas que regulan la inteligibilidad de lo humano. En otras palabras, las normas de género actúan como marcos que dictan lo que se considera una identidad de género coherente y socialmente aceptable. En este sentido, las personas transexuales y aquellas que desafían las normas de género enfrentan una lucha constante para ser reconocidas dentro de un sistema que define rígidamente el género. Esta regulación no solo afecta cómo una persona es vista por la sociedad, sino que determina las posibilidades de existencia y la capacidad de las personas de ser reconocidas como “humanas”.
Por lo tanto, las experiencias de los individuos transexuales son instrumentalizadas para validar diferentes posiciones ideológicas. En el caso de Reimer, se utilizó su historia tanto para argumentar a favor del constructivismo social como para defender el esencialismo de género, lo que demuestra la falta de agencia de quienes viven en los márgenes de la norma. Esta manipulación evidencia la relación asimétrica entre el poder y el sujeto, que es reducido a una mera alegoría para probar o refutar teorías, en lugar de reconocer su subjetividad y experiencia individual. La teoría de Butler sugiere que hacer justicia a las personas implica reconocer esta violencia epistémica y permitir que sus experiencias sean comprendidas desde su propia voz y contexto. La autora, entonces, profundiza cómo las normas de género, respaldadas por el derecho, actúan como una forma de violencia normativa y normalizadora. Esta violencia dual se manifiesta al limitar las posibilidades de existencia y reconocimiento de identidades queer y crear una jerarquía en la cual la heterosexualidad es la única identidad plenamente aceptada y protegida.

En este marco, el derecho concede reconocimiento únicamente a aquellas identidades que se ajustan a sus categorías preconcebidas. Esto significa que muchas formas de existencia y autodefinición quedan invisibilizadas o excluidas, dado que el derecho requiere la conformidad con un sistema binario y tradicional. Esta dinámica no es accidental, sino una forma de control social donde el derecho define quién “merece” ser protegido en función de su alineación con normas hegemónicas y excluye a quienes no se conforman con dichas normas. Así, el derecho, lejos de ser neutral, funciona como un aparato que no solo regula conductas, sino que también perpetúa una jerarquía social y jurídica en la que la heterosexualidad se sitúa en una posición privilegiada.
Al observar el análisis de Halley, Lemaitre y Butler, resulta evidente que, aunque el derecho puede actuar como un espacio de reivindicación simbólica para las identidades queer, sus limitaciones estructurales contribuyen a una inclusión meramente formal. En su función como “fetiche”, el derecho brinda a las comunidades LGBTIQ+una apariencia de igualdad y protección que no necesariamente se traduce en una mejora tangible de sus condiciones de vida. En última instancia, esta ambigüedad reafirma que el derecho, mientras proclama avances en igualdad formal, sigue fallando en garantizar una ciudadanía plena y segura para las identidades no normativas, lo que refleja una inclusión ilusoria que sostiene la exclusión estructural de las identidades queer del acceso efectivo a derechos y seguridad jurídica.
- Crítica queer al fallo judicial: entre inclusión y subversión en la sentencia SU-440/21
A continuación, se evaluará el fallo judicial emitido por la magistrada Paola Andrea Meneses en la Sentencia SU-440 de 2021, a la luz de los conceptos de la teoría jurídica queer. Si bien este fallo representa un avance en el reconocimiento de derechos, al igual que la Corte Constitucional demuestra un esfuerzo por proteger los derechos fundamentales de una persona trans en un contexto de discriminación sistemática, desde una perspectiva queer esta decisión puede percibirse como una solución parcial e insuficiente. El argumento liberal adoptado por la magistrada, centrado en la aplicación de derechos liberales, preserva intactas las estructuras normativas y de poder que perpetúan las desigualdades hacia las identidades no normativas. Esta aproximación, aunque bienintencionada, corre el riesgo de reforzar la legitimidad de las instituciones que generan esas exclusiones, en lugar de subvertirlas profundamente o cuestionar los marcos binarios y jerárquicos que subyacen al sistema jurídico.
La sentencia refleja el conflicto entre un marco jurídico que opera bajo categorías binaristas y excluyentes, y la necesidad de una estructura más flexible que permita reconocer identidades diversas. El concepto de heteronormatividad, según el análisis de Halley, se refiere a cómo el derecho configura y jerarquiza el género y la sexualidad, al mantener la heterosexualidad como la norma implícita y dominante. En el caso de Helena Herrán, el sistema jurídico, representado por Colpensiones, inicialmente se negó a reconocer su identidad de género femenino en el marco del acceso a la pensión.
De acuerdo con la Corte Constitucional:
Colpensiones negó la solicitud pensional. A título preliminar, indicó que la corrección del marcador de “sexo” en los documentos de identidad de la accionante, de “masculino” a “femenino”, no tiene efectos pensionales. Por lo tanto, para ser beneficiaria de la prestación social solicitada, la señora Herrán Vargas debía acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los hombres. (…) De otro lado, reiteró que la corrección del componente sexo en el registro civil no tenía efectos pensionales y, por lo tanto, la señora Herrán Vargas no tenía derecho a la pensión de vejez porque no cumplía con el requisito de edad que la Ley 797 de 2003 exige a los hombres. (SU-440, 2021)
Esta postura reproduce el mandato binario de la heteronormatividad, que desconoce las realidades de las identidades queer al restringir derechos y beneficios según el sexo asignado al nacer. Al tratar a Herrán como un “hombre” a efectos pensionales, el sistema perpetúa una estructura jurídica que deja a las personas trans en una situación de vulnerabilidad, al no garantizar un trato equitativo en condiciones de igualdad, como lo hace con las identidades cisgénero.
Halley critica la pretensión de neutralidad del sistema jurídico, que bajo el discurso de universalidad y objetividad refuerza implícitamente la hegemonía heteronormativa. En este caso, Colpensiones justificó su negativa a reconocer la identidad de género de la accionante con el argumento de una aparente neutralidad y objetividad en los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez. Este uso de la neutralidad refleja un sesgo estructural: el derecho se presenta como imparcial, pero en realidad perpetúa la exclusión de identidades no conformes con la norma heterosexual. La Corte Constitucional, al ordenar que Herrán Vargas sea tratada en igualdad de condiciones que las mujeres cisgénero, desmonta esta fachada. Lo anterior evidencia que la verdadera imparcialidad jurídica exige el reconocimiento explícito de las identidades diversas bajo principios de igualdad material.
En este sentido, la Sentencia SU-440/21 marca un avance hacia una justicia más inclusiva al cuestionar los límites de un sistema que, bajo una apariencia de objetividad, ha excluido sistemáticamente a las personas no binarias. En el momento en el que la Corte afirma que las mujeres trans y las mujeres cisgénero son sujetos comparables en cuanto al acceso y requisitos para acceder a la pensión de vejez desafía las categorías rígidas impuestas por el sistema jurídico y promueve un trato paritario entre mujeres cis y trans. Esto reafirma que la aplicación genuina de la neutralidad debe considerar la diversidad y complejidad de las identidades de género, y promover un derecho más equitativo que no solo tolere, sino que proteja activamente a las identidades sexuales no hegemónicas.

El fetichismo legal refiere a una fascinación excesiva por el derecho como motor de cambio social que, si bien otorga reconocimiento formal a derechos de minorías, enfrenta limitaciones prácticas para traducirse en una transformación efectiva de la realidad cotidiana de estas personas. Lemaitre destaca cómo, aunque el derecho pueda presentar avances simbólicos, en la práctica persisten barreras y una discriminación estructural que debilitan su capacidad de impactar profundamente la vida de las personas no binarias. En el caso de la SU-440, la Corte Constitucional reconoce la identidad de género de la accionante y su derecho a ser tratada conforme a esta en el acceso a la pensión, y exige a Colpensiones que aplique el requisito de edad correspondiente a las mujeres cisgénero. Este fallo es un triunfo en el plano formal y un avance importante para la comunidad queer, pues proyecta una narrativa de inclusión y dignidad; sin embargo, esta decisión judicial refleja la paradoja de un sistema que ofrece protección simbólica, pero cuya efectividad depende de la disposición de las instituciones a cumplir con estos mandatos. La necesidad de que Helena interponga una tutela para que su identidad de género sea respetada evidencia esta tensión: aunque existe una jurisprudencia progresista que protege los derechos de personas transgénero, su implementación real se ve obstaculizada por prácticas administrativas discriminatorias y una falta de sensibilidad institucional ante la diferencia.
De acuerdo con la Corte Constitucional:
Asimismo, la garantía de reconocimiento jurídico exige que las personas trans reciban un tratamiento constitucional y legal acorde con su identidad de género autopercibida. Los procedimientos de cambio, corrección o adecuación en los registros “deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género”. Sin embargo, una vez las personas llevan a cabo la modificación correspondiente en los registros públicos, dicha definición identitaria es la “que resulta relevante para efectos de la determinación de este elemento del estado civil”. La ausencia de reconocimiento de los efectos del cambio o corrección de la identidad de género de las personastrans por parte de las autoridades públicas y los particulares constituye un obstáculo al reconocimiento pleno de su personalidad jurídica y, además, crea diferencias de tratamiento y oportunidades entre personas cisgénero y personas trans que son incompatibles con la Constitución. (SU-440, 2021)
Este fetichismo legal, entonces, radica en la percepción del derecho como un espacio de resistencia y dignificación para la comunidad LGBTIQ+, mientras en la práctica la justicia sigue siendo una herramienta limitada. La decisión de la Corte representa un logro, pero es sólo parcialmente efectiva en la vida de Helena y otras personas trans, quienes siguen enfrentando barreras sistemáticas para acceder a sus derechos. La sentencia, entonces, revela la ambigüedad del derecho y su paradoja como instrumento de cambio: aunque funciona como un “refugio simbólico” donde las personas transgénero encuentran respaldo formal, no garantiza la eliminación de barreras de acceso ni la reducción de la exclusión estructural.
El género, según argumenta Butler, no es una esencia ni una realidad biológica fija, sino una construcción social reiterada a través de actos performativos que imitan y consolidan normas de género. Esta idea subyace a la decisión de la Corte, que cuestiona el requisito de Colpensiones de aplicar normas de pensión según el marcador de género masculino, pese a que Helena Herrán Vargas ya había modificado legalmente su identidad.
Según lo dispuesto por la Corte Constitucional:
El “género” es el término que se utiliza para describir las construcciones socioculturales que asignan roles, comportamientos, formas de expresión, actividades y atributos“según el significado que se da a las características sexuales biológicas”. La identidad de género, por su parte, es la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente”, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Consiste en la experiencia personal y social de ser hombre, mujer o de cualquier género diverso. (SU-440, 2021)
En lugar de insistir en la esencia binaria del género, la Corte reconoce el derecho de Herrán a reivindicar su identidad autopercibida y a actuar en consecuencia, lo que ofrece una reinterpretación jurídica que desestabiliza la relación rígida entre biología y normatividad de género. Además, Butler describe cómo el derecho a la identidad puede quedar atrapado en una violencia epistémica cuando las normas de género definen quién puede ser visto y reconocido plenamente. En el caso de Helena Herrán Vargas, el rechazo de Colpensiones a reconocer su identidad de género para los efectos pensionales es una manifestación de este tipo de violencia. Al imponerle el requisito de edad correspondiente a los hombres, Colpensiones niega la identidad performativa de género que Herrán ya había consolidado y respaldado en sus documentos legales, lo cual representa un acto de deslegitimación que desconoce su subjetividad y reduce su identidad a una imposición burocrática que obstaculiza su acceso a derechos en condiciones de igualdad.
De acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional:
La Sala resalta que los actos discriminatorios en contra de una mujer trans que obstaculicen el acceso al reconocimiento de la pensión de vejez, no sólo desconocen sus derechos a la igualdad, identidad de género, libre desarrollo de la personalidad y seguridad social, sino que también afectan su dignidad humana de una manera más fundamental: distorsionan la posibilidad de la mujer trans de sentir orgullo por formar parte de una población que reivindica para sí una identidad de género diversa y valiosa para la sociedad. Así mismo, crean un conflicto entre la realidad y el derecho, que coloca a la mujer trans en una situación anormal de incertidumbre jurídica que provoca profundos sentimientos de vulnerabilidad y le impide disfrutar de la realización personal que para cualquier ser humano significa alcanzar la edad de jubilación. (SU-440, 2021)
La Corte Constitucional, al intervenir, abre el espacio para que la subjetividad y vivencia de Herrán sean comprendidas desde su propia identidad, no desde una interpretación jurídica que les subsume en el esquema binario y excluyente del sistema de pensiones. Con ello, se refuerza la necesidad de que el derecho reconozca las experiencias de las personas trans en sus propios términos y no en función de los parámetros normativos que históricamente les han marginado.

Como conclusión, la Sentencia SU-440/21, bajo la ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses, representa un avance significativo en la justiciabilidad de los derechos de seguridad social para las personas trans. Al ordenar que Helena Herrán Vargas sea incluida en el régimen pensional destinado inicialmente a mujeres cisgénero, la magistrada incorpora una retórica inclusiva que fortalece el reconocimiento de los derechos trans en este ámbito. No obstante, desde una perspectiva crítica queer, el fallo muestra limitaciones al no cuestionar en profundidad las estructuras normativas que perpetúan la exclusión de las identidades no binarias. Así, aunque el fallo de la magistrada refuerza el reconocimiento formal, su impacto tangible en el acceso efectivo a prestaciones para la población queer sigue siendo insuficiente y no se traduce plenamente en beneficios concretos.
En este sentido, pese a su valor simbólico, la sentencia no logra un cambio estructural que garantice un acceso equitativo a los servicios de seguridad social. La normativa continuará aplicándose de manera rígida y literal, lo cual expone a otras identidades no cisnormativas a rechazos y exclusiones materiales, lo que ayuda a la perpetuación de la opresión hacia aquellas identidades que no se ajustan al modelo heterosexual dominante. Así, el derecho demuestra su incapacidad para ir más allá de una inclusión meramente declarativa, manteniéndose al margen de una verdadera transformación que cuestione las jerarquías de género establecidas.
Referencias:
Butler, J. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
Corte Constitucional de Colombia. (2021). Sentencia SU-440/21. Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU440-21.htm
Halley, J. (2005). Razonar sobre la sodomía: acto e identidad en y después de Bowers v. Hardwick. En: García, M.; Jaramillo, I. & Restrepo, E. (Eds.). Crítica jurídica. Teoría y sociología jurídica en los Estados Unidos. Bogotá: Ediciones Uniandes, pp. 253-284.
Lemaitre, J. (2009). El amor en tiempos de cólera: derechos LGBT en Colombia. Sur 6(11), pp. 79-97.
Estudiante de Derecho y Ciencia Política & Gobierno, con una aproximación crítica al derecho y a las instituciones políticas, inscrita en una tradición marxista de análisis del poder y la justicia social.
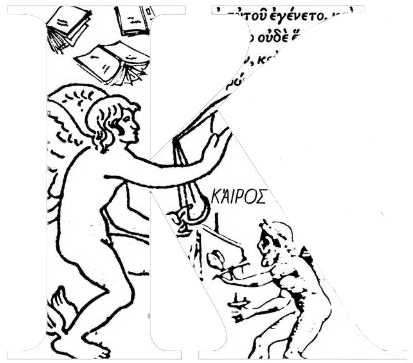
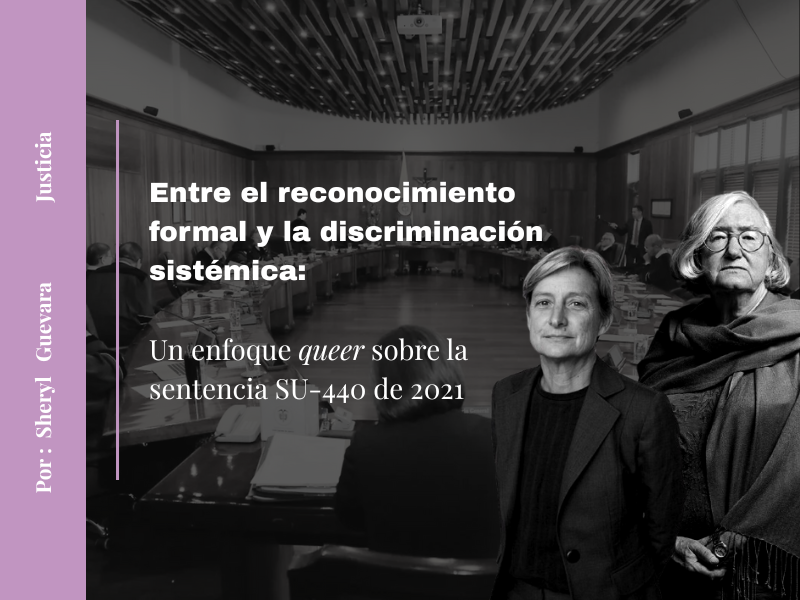
Que buen artículo Sheryl!
Me parece que la Sentencia SU-440 de 2021 es un paso importante para el reconocimiento de los derechos de las personas trans en Colombia, pero también me quedé pensando en lo que mencionaste sobre las limitaciones que aún tiene. Es verdad que, aunque la decisión de la Corte es un avance simbólico, sigue habiendo muchas barreras prácticas que no se resuelven, y es difícil que cambien de verdad si el sistema sigue siendo tan rígido.
Aunque la ley esté dando algunos pasos hacia la inclusión, me parece que en la vida real las personas trans siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a sus derechos, no solo en temas de pensiones, sino en muchos otros aspectos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos avances no se queden solo en el papel y realmente ayuden a mejorar la vida de las personas trans en Colombia?
Espero leer más artículos tuyos!!
Gran artículo!. La SU-440 es un avance, sí, pero como bien señalas, aún hay barreras prácticas que el derecho no resuelve. ¿Cómo hacemos para que estos logros legales realmente transformen la vida de las personas trans en Colombia?
Excelente artículo. Dar visibilidad a un tema que mucha gente desconoce o que aún considera un tabú es de suma importancia, teniendo en cuenta que el derecho, lejos de ser un espacio neutral, es una herramienta que contribuye activamente a la construcción y regulación de las identidades, tarea que la corte constitucional cumple super bien. Estoy seguro de que, cada vez más, la lucha de las minorías cosechará más garantías fundamentales para el desarrollo óptimo de sus vidas.